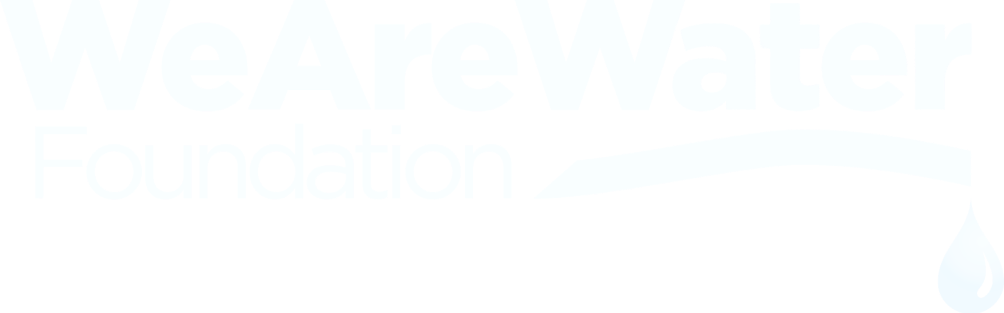Si la pesca, la acuicultura, el turismo costero, las energías renovables marinas, la desalinización, la investigación oceanográfica, la biotecnología y la seguridad marítima se consideraran en conjunto como una economía nacional, ese hipotético país tendría unos activos de 2,5 billones de dólares, y su economía podría alcanzar los 3,2 billones para 2030.
Son datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y de The Ocean Foundation, entidades cuyos estudios se han convertido en punta de lanza de la expansión de lo que se denomina Economía Azul: el conjunto de actividades relacionadas con el agua, el mar y los océanos, destinadas a generar valor económico de forma sostenible, preservando los ecosistemas acuáticos y fomentando la innovación en sectores clave como la alimentación, la energía, el transporte y la salud.
El calificativo “azul” llegó al ámbito económico en 2010, cuando el economista belga Gunter Pauli publicó su libro The Blue Economy, en el que propuso considerar toda el agua del planeta —la dulce y la salada— como un motor económico que debería funcionar de forma sostenible para garantizar el futuro. En la actualidad, la economía Azul y Verde van de la mano en la búsqueda de soluciones que mitiguen la crisis climática y medioambiental, y que ofrezcan modelos de adaptación viables para la vida humana en un planeta incierto.

La expansión de la Economía Azul impulsa una visión integrada del agua en el planeta, gestionando mares, ríos y acuíferos como un sistema interconectado. © pexels-pok-rie
El mar como fuente de seguridad alimentaria
Popularmente, el servicio más evidente que nos brinda el mar es la pesca. No es casual: se han identificado unas 230.000 especies marinas, y se estima que podrían existir más de dos millones, debido a la enorme cantidad de hábitats aún inexplorados. Son una fuente inagotable de biodiversidad y un pilar esencial para la alimentación humana.
Según cálculos recientes del Banco Mundial, el mar es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas, y se estima que en 2030 la seguridad alimentaria de 40 millones de familias dependerá directamente de sus recursos.
En su propuesta de “transformación azul”, la FAO propone una gestión pesquera basada en la ciencia, que permita restaurar ecosistemas marinos manteniendo una producción sostenible de alimento sin detrimento de los empleos. En su informe de 2024 sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, demuestra que la solución es viable y destaca que la producción acuática crecerá un 10 % para 2032, con la acuicultura como motor clave.
Sin embargo, advierte que la sostenibilidad de los recursos pesqueros sigue siendo un desafío urgente. Es precisa una gestión en la que la innovación y la economía circular sean las bases de un desarrollo capaz de restaurar ecosistemas, reducir el desperdicio y fortalecer las comunidades costeras frente al cambio climático.

La FAO advierte que la sostenibilidad de los recursos pesqueros sigue siendo un desafío urgente.© pexels-firosnv
Servicios invisibles, pero vitales
Pocas veces contabilizamos el valor real de los servicios que nos prestan los océanos, a pesar de que han sido hasta ahora nuestros grandes aliados frente a los peores efectos del cambio climático. Las aguas marinas producen al menos el 50 % del oxígeno del planeta y absorben cerca del 25 % del dióxido de carbono que emitimos. De hecho, se ha estimado que esta absorción equivale a un millón de toneladas de CO₂ por hora.
Actualmente, el agua marina contiene unas 700 gigatoneladas de carbono orgánico disuelto, prácticamente la misma cantidad que se encuentra en la atmósfera en forma de CO₂. Ambos sumideros —el mar y la atmósfera— están conectados por el ciclo natural del carbono: cualquier alteración en uno repercute directamente en el otro.
Además, junto a los bosques, actúa como termostato global, absorbiendo y redistribuyendo el calor solar a través de las corrientes marinas, lo que suaviza las temperaturas extremas y regula el clima. También es una vía de transporte natural, por donde circula más del 80 % del comercio mundial, y un reservorio energético, con un enorme potencial en energías renovables como la mareomotriz, la undimotriz (la del oleaje) y la eólica marina.
Hasta ahora, estos servicios no solían reflejarse en los balances económicos tradicionales, son parte del capital natural “invisible” que nos sostiene y que cada vez adquirirá mayor relevancia. Reconocer y contabilizar su valor es clave para diseñar políticas de planificación económica, ambiental y social.
Un futuro tecnológico para explorar lo desconocido
La Economía Azul está movilizando los recursos tecnológicos más avanzados para la obtención masiva de datos. El mundo oceánico sigue siendo el gran desconocido de la ciencia: muchos oceanógrafos lamentan que sabemos más sobre la superficie lunar que sobre los fondos marinos. La expansión del enfoque azul hacia el agua dulce obliga aún más a multiplicar la cantidad de datos disponibles y a integrarlos de forma inteligente para extraer conclusiones y orientar las investigaciones.
La inteligencia artificial ya permite detectar patrones complejos: desde el descenso de la productividad pesquera en una zona y su relación con la hipoxia provocada por la proliferación de algas, hasta el incremento de la eutrofización en la desembocadura de un río y la previsión del deterioro de los manglares. Con suficientes datos, la tecnología puede convertirse en una herramienta decisiva para anticipar desequilibrios ecológicos, diseñar políticas de conservación más eficaces y garantizar una gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos.
La brecha tecnológica: un desafío para la equidad azul
La expansión de la Economía Azul exige una infraestructura digital robusta y acceso a tecnologías avanzadas, pero muchos países con menos recursos enfrentan una brecha tecnológica que amenaza con dejarlos al margen de esta transformación. En la próxima COP30, que se celebrará en Belém do Pará (Brasil), por primera vez se incluirá en la agenda climática la necesidad de desarrollar infraestructura pública digital y fomentar la innovación tecnológica con criterios de justicia climática.
Se espera que se promuevan mecanismos de cooperación internacional para garantizar que los países en desarrollo puedan acceder a datos, sensores, inteligencia artificial y formación técnica. Entre las propuestas más urgentes figuran la creación de plataformas abiertas de datos oceánicos, el fortalecimiento de redes de investigación regionales y la financiación de proyectos tecnológicos adaptados a problemas específicos y contextos locales.

La Economía Azul está movilizando los recursos tecnológicos más avanzados para la obtención masiva de datos. © freepick
Una sola agua: integrar lo dulce y lo salado
Para quienes trabajamos en proyectos de acceso al agua y saneamiento, resulta cada vez más evidente que el enfoque tradicional que separa el agua dulce de la salada ya no responde a los desafíos globales. Contemplar ambos sistemas como “una sola agua “—interconectada por el ciclo hidrológico, el cambio climático y la actividad humana— permite correlacionar daños y anticipar riesgos. Disponer de datos integrados sobre la calidad del agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por nutrientes o la alteración de ecosistemas costeros y fluviales es clave para diseñar soluciones eficaces, equitativas y sostenibles.
La Economía Azul ofrece crear una ciencia única para unir esfuerzos, ampliar el conocimiento y reforzar el vínculo entre el agua como recurso vital y como motor de desarrollo. Es una invitación a repensar nuestra relación con el agua en todas sus formas. Integrar el conocimiento sobre los océanos y las aguas continentales, democratizar el acceso a los datos y reducir la brecha tecnológica son pasos esenciales para que esta transformación sea justa y global. En un mundo donde el agua marca la diferencia entre la vida y la precariedad, sumar esfuerzos desde la ciencia, la cooperación internacional y el compromiso ciudadano es más urgente que
nunca.

Disponer de datos integrados sobre la calidad del agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por nutrientes o la alteración de ecosistemas costeros y fluviales es clave para diseñar soluciones eficaces, equitativas y sostenibles. © Posidonia oceánica