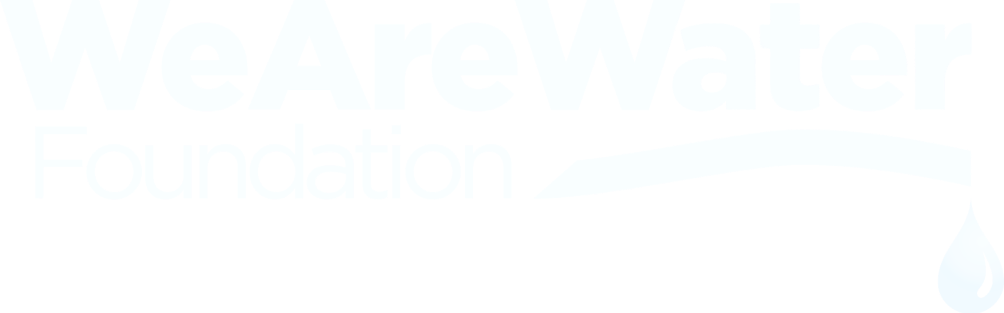El final de la primavera y el principio del verano han sido excepcionalmente cálidos en muchas regiones del mundo. Según Copernicus, Europa occidental experimentó el mes de junio más caluroso observado hasta ahora: la temperatura fue de 20,49 °C, es decir, 2,81 °C por encima de la media de los últimos años. A nivel mundial, este mes fue el tercero más cálido desde que hay registros.
La peor cara de las olas de calor es su impacto creciente en la mortandad. Según el Instituto de Salud Carlos III, entre el 21 de junio y el 2 de julio se registraron en España 453 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, y solo en junio se estimaron 380 muertes por calor, con días como el 30 de junio, que fue el más trágico, con 46 muertes. A nivel europeo, se estima que una ola de calor intensa provocó 2.300 muertes en 12 ciudades clave.

Es hora de desterrar la idea de que la ciencia es demasiado compleja o aburrida para la ciudadanía. Participar en el conocimiento científico es un antídoto y una vía de acción. © pexels-spacex
¿Una población saturada?
El calentamiento no da tregua y viene lanzado. Muchos datos confirman, e incluso superan, las previsiones del IPCC, que hace más de dos años publicó su sexto y último informe de evaluación (AR6). Desde entonces, se han multiplicado los estudios sobre la pérdida de biodiversidad, el deshielo, la acidificación de los océanos o los eventos extremos.
Los científicos advierten que la velocidad del calentamiento y sus efectos está siendo superior a la capacidad de respuesta y adaptación. En el mundo industrializado (el que más contribuye al calentamiento), preocupa la reacción de los ciudadanos ante el alud de malas noticias y la posibilidad de que la “ecoansiedad” o “ecofatiga” (términos acuñados recientemente por la psicología) acabe generando parálisis emocional, una reacción contraria a la necesaria para movilizar las acciones masivas imprescindibles para combatir el cambio climático.
Por el momento, la respuesta ciudadana en los países económicamente más desarrollados ha evolucionado positivamente. La UE publicó en mayo-junio de 2023 el Special Eurobarometer 538: Climate Change, una encuesta con más de 26.000 entrevistas en los 27 Estados miembros. El 93 % considera el cambio climático un problema grave, el 63 % ya ha tomado medidas personales y el 84 % cree que debería ser una prioridad para la salud pública. El 67 % opina que los gobiernos aún no hacen lo suficiente.
¿Comunicamos adecuadamente?
Sin embargo, los redactores de la encuesta y muchos expertos que la han analizado alertan de que los medios de comunicación amplifican, a veces sin mesura, los datos negativos de los informes científicos, como ha ocurrido con las mencionadas olas de calor de junio. Y el resultado no siempre es el deseado: en lugar de movilizar, la sobrecarga de alarmas puede generar hartazgo e inhibición.
Es un efecto estudiado profusamente por las ciencias del comportamiento. El psicólogo social Kenneth Gergen ya advirtió, en la década de 1990, sobre los efectos de la “saturación de la mente” en un mundo hiperconectado: cuando los individuos reciben demasiados estímulos informativos, tienden a desarrollar respuestas de desconexión o superficialidad como mecanismo de defensa; si estos estímulos generan miedo, el efecto de la desconexión se incrementa.
En estos casos, las posibilidades de que el cerebro cree conocimiento útil disminuyen, y el receptor de la información saca conclusiones superficiales que lo vuelven más vulnerable a la manipulación demagógica. Los estudios de los psicólogos Cristina Huertas y José Antonio Corraliza lo confirman en su trabajo Resistencias psicológicas en la percepción del cambio climático, donde explican cómo los mensajes tremendistas y amenazantes suelen generar un rechazo defensivo: las personas tienden a no asumir su responsabilidad y a experimentar sentimientos de indefensión, considerando ineficaz cualquier acción personal: “no importa lo que yo haga, el problema es tan grande que no depende de mí”.

La población de comunidades más pobres y con menor acceso masivo a la educación demuestra su capacidad de entender el ciclo del agua y cómo la biodiversidad protege sus cultivos. © freepick
La ciencia es un antídoto
En 2023, más de 15.000 científicos firmaron una declaración alertando sobre el “sufrimiento incalculable” que enfrentará la humanidad si no se actúa con decisión frente al cambio climático. Pero junto a la advertencia, hay una autocrítica en el informe: se ha comunicado mal; el lenguaje técnico, el tono apocalíptico y la escasa presencia en los medios generalistas han contribuido al distanciamiento entre ciencia y ciudadanía.
Desde hace algunos años, y con creciente urgencia, la comunidad científica no solo publica hallazgos, sino que clama por ser comprendida.
Para revertir esta situación, se impone una nueva forma de comunicar. Los psicólogos sociales aconsejan:
- Evitar el catastrofismo. No se trata de restar gravedad a la crisis, sino de prevenir el colapso emocional del receptor. Es posible hablar de riesgos sin caer en el alarmismo, ofreciendo siempre un horizonte de acción y esperanza.
- Compartir la ciencia. Es hora de desterrar la idea de que la ciencia es demasiado compleja o aburrida para la ciudadanía. Nada más alejado de la realidad: el interés por los temas científicos crece; lo que falta es una estrategia de comunicación accesible y empá Muchos medios generalistas siguen evitando estos contenidos por miedo a perder audiencia, subestimando la inteligencia y la sensibilidad de su público.
La transmisión científica funciona no solo en los países industrializados. La población de comunidades más pobres y con menor acceso masivo a la educación demuestra su capacidad de entender el ciclo del agua y cómo la biodiversidad protege sus cultivos. Nuestros proyectos confirman que educar sobre la percepción del ciclo del agua es clave para la adaptación climática, la protección de la biodiversidad y la toma de conciencia de que los recursos naturales no son inagotables.
Participar en la ciencia, la clave
Acercar la ciencia al ciudadano no significa únicamente explicarla mejor: significa involucrarlo. En nuestra experiencia de nueve años con los talleres de Aquanautas, los protectores del agua, hemos compartido con más de 8.500 jóvenes y niños la necesidad de concienciarse sobre la importancia de cuidar el agua. El resultado ha sido estimulante: los jóvenes aumentan su curiosidad por el aprendizaje y la innovación en la gestión del agua, y esta curiosidad los impulsa a la búsqueda y comprensión de soluciones tecnológicas y sociales. También desarrollan el pensamiento crítico, fundamental para presionar en las políticas medioambientales y combatir la desinformación.
Existen numerosas iniciativas de ciencia ciudadana que demuestran que cualquier persona, desde cualquier lugar, puede contribuir al conocimiento científico. Ya citamos aquí algunas, que van desde proyectos de mapeo del agua hasta avanzadas detecciones satelitales potenciadas por inteligencia artificial.
Más allá de generar datos esenciales para controlar la escasez y la contaminación, estas herramientas acercan el conocimiento de la realidad del agua a los ciudadanos e impulsan su participación en la toma de decisiones. Son iniciativas que producen datos útiles y también empoderan: transforman la percepción del ciudadano como mero espectador pasivo en actor clave del cambio.

En nuestra experiencia de nueve años con los talleres de Aquanautas, los protectores del agua, hemos compartido con más de 8.500 jóvenes y niños la necesidad de concienciarse sobre la importancia de cuidar el agua.
Un reto psicosocial urgente
Enfrentar la crisis climática exige acción política, innovación tecnológica y transformación económica. Pero también requiere, de forma urgente, una intervención psicosocial. La ciudadanía necesita entender para poder actuar. Y para entender, necesita canales fiables, accesibles y sostenidos de información científica.
Por eso, las cumbres climáticas (COP) no deberían limitarse a negociaciones técnicas entre gobiernos y expertos. Deberían incluir en sus agendas un compromiso firme con la divulgación científica, la educación ambiental y el fortalecimiento de los canales entre ciencia y sociedad. No hay transición ecológica sin una ciudadanía informada, empoderada y partícipe.