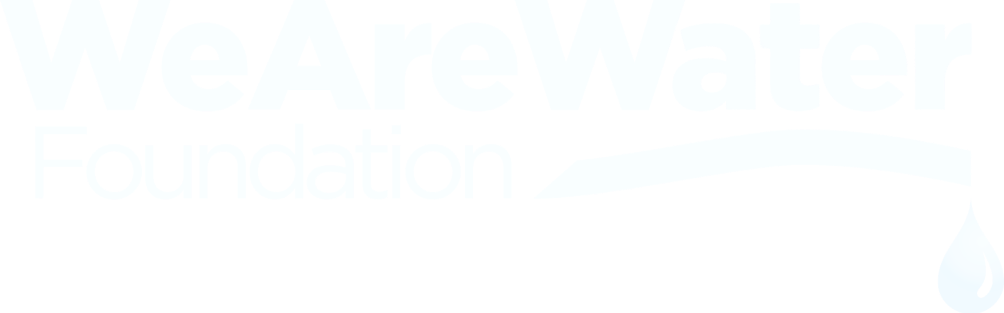¿Qué resulta más caro: asumir año tras año los daños del cambio climático o invertir en mitigación y adaptación? Uno de los argumentos más repetidos por los sectores negacionistas en los últimos años es que la la Agenda 2030 y las políticas medioambientales “empobrecen el mundo”. Según esta visión, las inversiones en transición energética, adaptación climática y protección ambiental serían un lastre económico que frena el crecimiento y castiga a los ciudadanos.
En el ámbito del agua, por ejemplo, se llega a propagar bulos como que una hipotética demolición de presas en Europa supone un ataque a la industria agrícola, o que los esfuerzos por recuperar la biodiversidad fluvial y preservar los acuíferos se harían a costa de perjudicar a los regantes.
Algo parecido ocurre con los recientes incendios en la Península Ibérica. La necesidad imperiosa de gestionar el territorio rural —mediante prácticas tradicionales de agroforestería y silvopastoreo— para evitar la acumulación descontrolada de biomasa y frenar la despoblación ha generado una reacción similar desde los sectores más radicales: se interpreta como un ataque a la industrialización del campo y un factor de empobrecimiento económico.

El cambio climático ya tiene un coste económico evaluable y creciente. © Jun Woo Jung
Los economistas hacen su trabajo
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es quizá la medida que más rechazo genera entre los detractores de los ODS. Ni siquiera la evidencia del aumento de olas de calor, sequías e inundaciones —efectos directos del calentamiento atmosférico— que cada año llenan los titulares y provocan pérdidas millonarias basta para convencer a un sector de la opinión pública, que ve en las estrategias de la ONU una manipulación política. Una percepción que ya abordamos en el artículo ¿Quién teme a la Agenda 2030?.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es quizá la medida que más rechazo genera entre los detractores de los ODS. © pexels-marek-piwnicki
Ante la magnitud de los fenómenos extremos y la pérdida de biodiversidad, los economistas han intensificado sus análisis. Un estudio publicado en septiembre por la Universidad de Mannheim (Alemania), en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), estima que las olas de calor, las sequías y las inundaciones dejaron el verano de 2025 una factura de 43.000 millones de euros en la Unión Europea, cifra que podría triplicarse hasta los 126.000 millones en 2029 si no se adoptan medidas urgentes. España lidera las pérdidas con 12.200 millones, el 28% del total.
El estudio se distingue de otros modelos globales porque acota un periodo concreto —el verano de 2024— e integra datos de productividad, energía, agricultura y salud para calcular la pérdida de valor añadido bruto en la economía europea. Además, incorpora impactos indirectos como la caída de productividad laboral, el aumento del gasto público, la disrupción de las cadenas de suministro o la presión sobre los sistemas sanitarios.
Conviene señalar que estas cifras no incluyen los incendios forestales, cuyo coste en España se estima en 1.200-1.500 millones de euros, aunque probablemente sea mayor una vez evaluadas las pérdidas en edificios e infraestructuras.
La conclusión de los economistas es clara: el clima extremo ya está condicionando el desarrollo económico europeo, lo que hace urgente reducir emisiones y aumentar la inversión en adaptación —por ejemplo, reforzar la protección de las ciudades frente al calor y mejorar la gestión del agua—. Los firmantes subrayan que los costes de no actuar son ya tan elevados que mitigar y adaptarse supone un retorno neto para la economía.
Antecedentes que se confirman
La comparación entre los costes de actuar y los de no hacer nada no es nueva. En 2006, el Gobierno del Reino Unido encargó el pionero Stern Review, que concluyó que destinar alrededor del 1 % del PIB mundial a reducir emisiones era mucho más barato que asumir las pérdidas derivadas del cambio climático, que en escenarios extremos podrían alcanzar hasta el 20 % del PIB. El informe marcó un hito al trasladar el debate del ámbito científico al económico, mostrando a gobiernos y empresas que la inacción tenía un precio tangible. Dos años más tarde, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) reforzó este mensaje con su informe Cambio climático: el coste de la inacción y el coste de la adaptación, aportando nuevos datos rigurosos.
La alerta de la economía climática ganó aún más relevancia con el informe Shock Waves del Banco Mundial (2016), que fue el primero en mostrar con claridad que el cambio climático podía revertir décadas de avances en la lucha contra la pobreza. El informe advertía que, sin acción urgente, la crisis climática podría empujar a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema antes de 2030.
El Shock Waves apareció en un momento clave: justo después del Acuerdo de París (2015), cuando la comunidad internacional acababa de fijar el límite de 2 °C. El IPCC, en paralelo, trabajaba en la revisión científica que culminaría con el Special Report on Global Warming (SR15, 2018), que supuso un giro decisivo al rebajar la frontera del calentamiento a 1,5 ºC, el umbral que aún hoy se considera crítico no sobrepasar.
La factura en África y Latinoamérica
En los países en desarrollo el impacto económico del cambio climático es aún más devastador. En África, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que los fenómenos extremos provocan pérdidas de entre el 2% y el 5% del PIB anual,, mientras que el coste de adaptación se sitúa entre 30.000 y 50.000 millones de dólares al año. Algunos países africanos destinan hasta el 9 % de sus presupuestos nacionales a medidas de adaptación, lo que reduce su capacidad de invertir en educación, salud o infraestructuras.
En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha documentado los impactos en sectores clave como la agricultura, el agua y la salud. Un estudio concluye que la inversión en adaptación genera beneficios netos, especialmente en las regiones más vulnerables. La biodiversidad única del continente convierte a la región en un activo global: lo comprobamos en la pasada edición del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLII 2025), donde quedó patente que integrar cultivos y bosques y aprovechar los servicios ecosistémicos es una línea de trabajo en la que toda inversión resulta insuficiente frente a su potencial de retorno.
Nuestra propia experiencia en los bosques tropicales húmedos de Nicaragua, en uno de nuestros primeros proyectos de apoyo a la agricultura regenerativa, así como en las zonas de transición de Ecuador, confirma esta tendencia: preservar el capital natural no solo protege ecosistemas, también abre un campo de inversión con un retorno socioeconómico altamente positivo.

En África, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima que los fenómenos extremos provocan pérdidas de entre el 2% y el 5% del PIB anual,. © Dominic Chavez/ World bank.
La mejor política económica
El debate económico ya no es si debemos actuar, sino cómo financiar la acción. Los estudios de los últimos años nos dejan tres lecciones claras:
- El coste del cambio climático ya se mide en miles de millones. El mundo industrializado pierde cada año una parte significativa de su riqueza en fenómenos extremos, y gran parte de esas pérdidas ni siquiera está asegurada, lo que genera un riesgo financiero y social enorme.
- Los países pobres sufren más. En África y América Latina, las pérdidas son proporcionalmente mucho mayores en relación con su PIB, lo que alimenta desequilibrios que derivan en crisis sociales y migratorias.
- La inversión compensa. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que el coste anual de la adaptación podría oscilar entre 140.000 y 300.000 millones de dólares en 2030, pero los beneficios de esa inversión podrían multiplicarse por seis.
El agua ilustra bien esta lógica. En la pasada World Water Week, se debatió cómo la falta de acceso al agua y al saneamiento provoca cada año pérdidas globales de 260.000 millones de dólares. En cambio, cada dólar invertido en agua genera un retorno de cuatro.
La conclusión es clara: pagar la factura del cambio climático resulta más caro que invertir en evitarla. O lo hacemos ahora, o acabaremos pagando facturas mucho más altas después. La narrativa negacionista que acusa a la Agenda 2030 de ser un proyecto empobrecedor se desmorona frente a la evidencia científica y económica: la lucha climática no es meramente ideológica, sino la mejor política económica disponible.

En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha documentado los impactos en sectores clave como la agricultura, el agua y la salud. © FAO