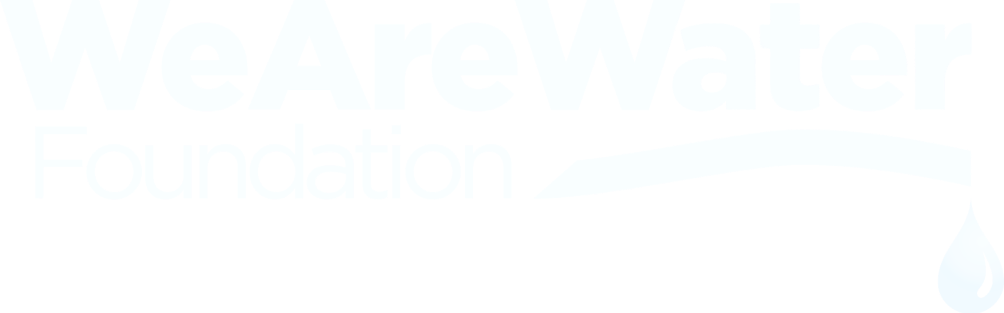Los bomberos no daban crédito. “Nunca habíamos visto algo así. Se formó una nube que multiplicaba el incendio lanzando fuego a kilómetros de distancia”. Ocurrió el 24 de julio de 2009 en el Parque Natural de Els Ports, en Tarragona (España). El voraz incendio forestal, que arrasó unas 1.140 hectáreas, desconcertó a los equipos de extinción: el escenario cambió hasta cinco veces en pocas horas, contradiciendo todas las previsiones meteorológicas. Los vientos erráticos se convirtieron en una trampa mortal que costó la vida a cinco bomberos atrapados entre las llamas. Aquel desastre no encajaba en ninguno de los modelos existentes; con el tiempo, se convirtió en referencia para lo que hoy en Europa se ha acabado denominando “incendio de sexta generación”.
Este verano boreal ha servido para perfilar con mayor precisión este nuevo modelo de incendio forestal. Según el Copernicus European Forest Fire Information System (EFFIS), en la mitad occidental de la Península Ibérica ardieron unas 678.000 hectáreas —403.000 en España y 275.000 en Portugal—. La mayoría de estos incendios fueron ya oficialmente clasificados como de sexta generación: fuegos de una virulencia extrema que obligan a replantear a fondo tanto las técnicas de extinción como las estrategias de prevención.

En la Península Ibérica, los incendios forestales han dado el salto a la sexta generación: fuegos más violentos, más rápidos y que se propagan de forma impredecible. © Freepick
Los pirocúmulos, un fenómeno común en la sexta generación
Lo que distingue a estos incendios no es solo su tamaño, sino su capacidad de crear su propia dinámica atmosférica. En varios de los grandes fuegos de este verano, los equipos de extinción observaron el mismo fenómeno descrito por los bomberos de Horta de Sant Joan en 2009: la formación de nubes de desarrollo vertical —los llamados piro-cúmulos— que recuerdan a los cumulonimbos de las tormentas.
Estas enormes columnas convectivas, hasta hace poco asociadas casi en exclusiva a las erupciones volcánicas —donde se acuñó el término—, funcionan con elementos muy distintos. Mientras en los cumulonimbos es el vapor de agua el que asciende, se condensa y finalmente descarga lluvia, en los pirocúmulos es el calor extremo el que impulsa cenizas, brasas y humo, generando corrientes violentas, vientos erráticos e incluso descargas eléctricas. La nube deja de ser un simple residuo del incendio para convertirse en un generador de fuego cuyos movimientos resultan imprevisibles.
Es la seña de identidad de los incendios de sexta generación: no se limitan a consumir masa forestal, sino que se transforman en motores meteorológicos autónomos que desbordan cualquier predicción y multiplican los focos de forma aleatoria. Su virulencia es tal que, más allá del manto vegetal, arrasan pueblos enteros y obligan a evacuaciones masivas.

En varios de los grandes fuegos de este verano, los equipos de extinción observaron el mismo fenómeno descrito por los bomberos de Horta de Sant Joan en 2009: la formación de nubes de desarrollo vertical —los llamados piro-cúmulos— que recuerdan a los cumulonimbos de las tormentas.
Un lenguaje con el que nos tendremos que familiarizar
Para comprender el salto cualitativo que representa el paso de la quinta a la sexta generación de incendios, resulta útil repasar la tipología que han definido los expertos en las últimas décadas. La siguiente tabla —pensada como referencia de consulta— sintetiza un conocimiento que conviene difundir a la opinión pública:
- Primera generación
Incendios rurales, en zonas agrícolas o forestales poco densas. Fáciles de controlar con medios terrestres gracias también al combustible discontinuo que encuentran a su paso. Tienen poco impacto medioambiental y social. - Segunda generación
Inciden en masas forestales más densas, por lo que presentan una mayor carga de combustible. Requieren medios aéreos de extinción y afectan a ecosistemas más complejos. - Tercera generación
Son los que afectan a zonas urbano-forestales, con riesgo evidente para las personas y sus propiedades. Además de recursos aéreos, necesitan una eficaz coordinación entre bomberos forestales y urbanos. Tienen un impacto importante en la opinión pública y en los medios de comunicación. - Cuarta generación
Son incendios en grandes masas forestales continuas. El fuego se retroalimenta y adquiere una alta velocidad de propagació Necesitan la acción intensiva de los recursos aéreos y una adecuada planificación estratégica. Pueden durar semanas. - Quinta generación
Pueden considerarse una combinación de los de tercera y cuarta generación. Son simultáneos en múltiples frentes y saturan los recursos de extinció Hacen imprescindible ua gestión de crisis que implique a todas las administraciones locales regionales y nacionales. - Sexta generación
Son incendios extremos. Generan su propia meteorología (pirocúmulos), lo que los hace imprevisibles y erráticos. Su extinción supera la capacidad humana y depende de una evolución favorable de la humedad atmosférica, el calor y el viento. Representan un alto riesgo para bomberos y población, y tienen un impacto ecológico, económico y social masivo.

Para comprender el salto cualitativo que representa el paso de la quinta a la sexta generación de incendios, resulta útil repasar la tipología que han definido los expertos en las últimas décadas. © pexels-solyartphotos
Una amenaza que no conoce latitudes
Las estadísticas muestran que en estos últimos años no sólo arden los bosques del cinturón subtropical: aproximadamente el 70% de toda la pérdida de cobertura arbórea causada por incendios en las dos últimas décadas se ha producido en el cinturón continental que rodea el Ártico, en las denominadas regiones boreales. Allí se extiende la taiga, el bioma terrestre más grande del mundo: representa cerca del 30% de la superficie forestal global y almacena más agua dulce superficial que cualquier otro ecosistema. Este bosque, compuesto principalmente por coníferas —pinos, abetos— junto con especies caducifolias como álamos y abedules, se distribuye en ocho países: Canadá, China, Finlandia, Japón, Noruega, Rusia, Suecia y EE UU.
La relación con las olas de calor y las sequías es evidente. En Rusia, los grandes incendios de 2021 coincidieron con prolongados episodios de temperaturas anómalas. En Canadá, 2023 marcó el peor registro de superficie quemada: 9,5 millones de hectáreas de bosque —equivalentes al tamaño de Portugal— ardieron tras meses de sequía entre enero y julio y temperaturas récord, superiores en muchos casos a los 40 °C.
Las tierras tradicionalmente húmedas experimentan periodos excepcionalmente secos. Aunque el bosque boreal concentra la mayor superficie quemada históricamente, otros pulmones verdes del planeta tampoco escapan a esta dinámica. Los bosques amazónicos, centroafricanos e indonesios, pese a su alto nivel de humedad, sufren también cada vez más el azote de los incendios coincidentes con la alteración de los patrones de lluvia.
La firma del cambio climático
La proliferación global de incendios no puede entenderse sin el telón de fondo del cambio climático. La concatenación de olas de calor, con temperaturas récord, y una sequía estructural que reseca la vegetación, actúa como desencadenante perfecto, y el fuego prende con facilidad y se expande con una violencia inédita.
Los informes de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) coinciden en señalar que la región mediterránea es una de las zonas críticas del planeta: aquí el calentamiento avanza un 20 % más rápido que la media mundial. Esto significa temporadas de riesgo más largas, suelos más áridos, menor humedad ambiental y vegetación cada vez más estresada.
Prevención: la imprescindible gestión del territorio
La prevención de incendios forestales no depende únicamente de los medios de extinción, sino de cómo se gestiona el territorio. En España se hace evidente el problema de unas zonas rurales despobladas donde el bosque se ha abandonado.
Las prácticas tradicionales de agroforestería —que combina cultivos, árboles y arbustos en un mismo terreno— y de silvopastoreo —que integra árboles, pastizales y ganado— actúan como cortafuegos naturales al evitar la acumulación descontrolada de biomasa. La pérdida de población implica, además, menos vigilancia, menos mantenimiento del monte y menor capacidad de respuesta local.
Ante el abandono del bosque, la naturaleza recupera su espacio y el sotobosque se densifica con vegetación, algo positivo en términos ecológicos pero nefasto para la propagación de incendios. En estas condiciones se da la paradoja —vivida este año en la Península Ibérica— de que las abundantes lluvias primaverales hacen crecer la masa vegetal que, tras secarse en verano, se convierte en combustible para las llamas.
La gestión del territorio, que es también decisiva en la prevención de inundaciones, se vuelve crucial. Es un reto complejo, ya que requiere un alto nivel de colaboración sociopolítica, pero inevitable si se quiere convivir con un riesgo que ha dejado de ser excepcional para convertirse en estructural.

Las prácticas tradicionales de agroforestería —que combina cultivos, árboles y arbustos en un mismo terreno— y de silvopastoreo —que integra árboles, pastizales y ganado— actúan como cortafuegos naturales al evitar la acumulación descontrolada de biomasa.