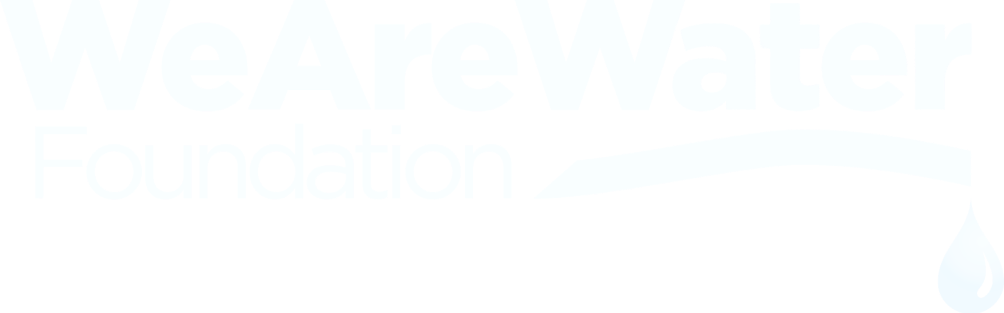Estamos empujando la naturaleza más allá de lo que nunca hemos conocido. Esto es una evidencia que ya casi nadie pone en duda. Aunque aún surgen figuras de poder que se aferran a una negación cerrada, el mensaje de que “no pasa nada” ha perdido vigencia. Muy pocos ya se lo creen.
Hoy, las posturas reaccionarias se centran menos en negar el problema del cambio climático y la degradación de la biodiversidad, y más en deslegitimar las soluciones, especialmente aquellas que no se ajustan al modelo económico heredado de la Revolución Industrial.
Desde la Fundación, con más de 15 años de experiencia trabajando con las soluciones, podemos testimoniarlo: las respuestas están ahí, en marcha, muchas veces en silencio, impulsadas por comunidades que no aparecen en los titulares, y que, sin embargo, mantienen el equilibrio de los ecosistemas.

Comunidades de todo el mundo regeneran suelos, protegen el agua, cultivan sin dañar y restauran ecosistemas con prácticas que combinan saber ancestral y conocimiento científico.
La naturaleza aún resiste. Y nos enseña cómo hacerlo
La ciencia lo demuestra: las soluciones existen. Funcionan, y ya están en marcha. El gran reto es escalarlas: llevarlas hacia un impacto global. La mayor parte de estas respuestas nacen de la propia naturaleza, y de la relación que muchas comunidades han sabido construir con ella durante generaciones.
En general no requieren grandes inversiones, sino voluntad, conocimiento compartido y alianzas. Basta con revisar el Informe Drawdown. Soluciones climáticas para una nueva década, un documento que sintetiza el trabajo de un equipo multidisciplinar que ha mapeado las soluciones climáticas existentes más efectivas y listas para escalar, basadas en evidencia científica y experiencias reales.
La conclusión es clara: no se trata de inventar nuevas soluciones, sino de ampliar y conectar las que ya están funcionando a nivel local.
Agricultura, lo prioritario
La agricultura es, sin duda, uno de los frentes clave. Es la actividad humana que más agua dulce consume —alrededor del 80 % a nivel global— y una de las más contaminantes. Aunque no es el mayor emisor individual de gases de efecto invernadero si se considera por separado, su impacto es determinante cuando se analiza junto con la deforestación y los cambios de uso del suelo.

La agricultura es, sin duda, uno de los frentes clave. Es la actividad humana que más agua dulce consume —alrededor del 80 % a nivel global— y una de las más contaminantes.
Según el IPCC, el sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo, por sus siglas en inglés) representa entre el 21 % y el 24 % de las emisiones globales. Pero su influencia va más allá de las cifras: el tipo de agricultura que promovamos puede agravar el problema… o convertirse en una de las soluciones más potentes.
El modelo agroindustrial dominante está llevando al límite la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Según la FAO, cada año se vierten al medioambiente más de 4,6 millones de toneladas de plaguicidas químicos, y se aplican alrededor de 115 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados inorgánicos. El resultado: suelos degradados, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y vulnerabilidad climática.
Pero ese mismo suelo, dañado y olvidado, puede ser también la base de la solución. La agricultura tiene un potencial extraordinario de captura de carbono, restauración hídrica y regeneración ambiental. Y ese cambio ya está en marcha.
La ciencia y la experiencia coinciden en señalar tres prácticas clave:
- La agricultura regenerativa: restaurar la fertilidad y estructura del suelo sin productos químicos de síntesis, mediante compostaje, cobertura vegetal, rotación de cultivos y mínima alteración mecá
- La agroforestería: combinar árboles, arbustos y cultivos en un mismo espacio, fomentando sinergias que mejoran la productividad, la biodiversidad y el ciclo del agua.
- El silvopastoreo: integrar árboles, pastizales y ganado para restaurar el suelo, reducir emisiones y aumentar la resiliencia del sistema.
Desde la Fundación, lo hemos vivido de primera mano. En la Reserva de Bosawas, en Nicaragua, uno de nuestros primeros proyectos ya mostraba cómo el trabajo con comunidades locales podía revertir procesos de erosión y recuperar el ciclo del agua. Más recientemente, en Chiapas (México), trabajamos con comunidades indígenas para fortalecer sus saberes sobre el bosque, el suelo y el agua.
Allí, donde la biodiversidad está en juego, vimos cómo la agroforestería y el silvopastoreo no solo detienen el deterioro, sino que refuerzan la resiliencia frente a la crisis climática y devuelven dignidad a quienes trabajan la tierra.
Hoy, numerosos estudios y políticas emergentes confirman este giro: la transición hacia una agricultura basada en la naturaleza no solo es posible, sino urgente y replicable.

En el silvopastoreo, árboles, pastos y ganado se integran para restaurar el suelo, reducir emisiones y reforzar la resiliencia del ecosistema.
Casos significativos de éxito
Hoy se está desarrollando un esfuerzo científico notable, con la colaboración de centros de investigación, agricultores y comunidades, para demostrar que otra agricultura —más resiliente y regenerativa— no solo es posible, sino eficaz y productiva.
Técnicas como la regeneración con mantos florales autóctonos o la integración de corredores polinizadores están logrando avances significativos. No solo aumentan la fertilidad del suelo y los rendimientos agrícolas, sino que generan lo que la comunidad científica denomina co-beneficios: mejoras en biodiversidad, polinización natural, captura de carbono y resiliencia hídrica.
Uno de los casos más ilustrativos lo encontramos en el proyecto desarrollado por el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) en la finca experimental de Planeses (Girona, España). Allí, el investigador Marc Gràcia demuestra cómo el llamado “manto vegetal” —una cobertura constante del suelo con especies vegetales autóctonas— actúa como una red viva: protege el suelo, retiene agua, recupera su esponjosidad, alimenta el carbono orgánico y promueve la biodiversidad microbiana. Todo, sin necesidad de productos de síntesis.
En paralelo, los avances en biología del suelo también están abriendo nuevos caminos. El trabajo del investigador Tom Shimizu, del Amolf Institute, se ha convertido en una referencia clave para vincular la ciencia de frontera con las prácticas regenerativas tradicionales. Su investigación sobre la organización y comunicación de las comunidades microbianas —especialmente hongos micorrízicos— permite optimizar actividades como el mantenimiento del manto vegetal, la reducción de la labranza y la mejora del ciclo de nutrientes. Se trata de un puente necesario entre el conocimiento ancestral y la innovación científica, con gran potencial para replicarse globalmente.
En los márgenes del clima: el caso del Sahel
¿Y qué ocurre en las zonas áridas o semiáridas, donde la regeneración parece más difícil? También aquí la naturaleza tiene respuestas. Ya hemos presentado en un anterior artículo soluciones ancestrales como el zaï y el tassa, técnicas agrícolas tradicionales del Sahel que permiten recuperar suelos degradados, conservar el agua de lluvia y regenerar biodiversidad incluso en contextos extremos.
Si estas estrategias se implementaran a gran escala, podrían transformar el paisaje del inmenso semidesierto subsahariano, amortiguar la presión migratoria y ofrecer seguridad hídrica y alimentaria a millones de personas. Pero para que esto ocurra, hay que superar barreras estructurales: inestabilidad política, violencia armada, presión extractivista y abandono geopolítico de los países más vulnerables.
Escalar lo que ya funciona
Aunque las respuestas están disponibles y muchas ya han demostrado su eficacia, suelen enfrentarse a realidades socioeconómicas complejas: resistencia de gobiernos, presiones de lobbies empresariales ligados a la agroindustria, falta de financiación adaptada a contextos locales, políticas públicas fragmentadas o desconectadas de la realidad rural, e incluso la invisibilización sistemática del conocimiento comunitario y ancestral.
Esta conclusión fue compartida por numerosos expertos en la pasada COP 16 de la Biodiversidad: Para que estas soluciones prosperen, hay que generar condiciones adecuadas, como demostrar con evidencias científicas la la interconexión entre crisis climática, seguridad hídrica y ecosistemas y que las soluciones basadas en la naturaleza tienen impacto real y directo en el bienestar de las comunidades.
Para proyectarlas globalmente, se requieren cuatro claves esenciales:
- Apoyo institucional y políticas públicas alineadas con las soluciones basadas en la naturaleza. La sociedad global avanza en este sentido, pero muy lentamente.
- Modelos colaborativos y participativos, que empoderen a las comunidades. Existen, pero la estructura político-administrativa los obstaculizan con frecuencia.
- Sistemas de monitoreo rigurosos pero accesibles, que permitan visibilizar los impactos.
- Alianzas internacionales que actúen como puentes entre la innovación local y las agendas globales.
Porque las soluciones están ahí, pero necesitan espacio, reconocimiento y voluntad colectiva. La naturaleza aún resiste. Solo nos pide que aprendamos de ella y caminemos junto a quienes la han cuidado siempre.

Soluciones ancestrales como el zaï y el tassa recuperan suelos, conservan agua y regeneran biodiversidad en el Sahel.